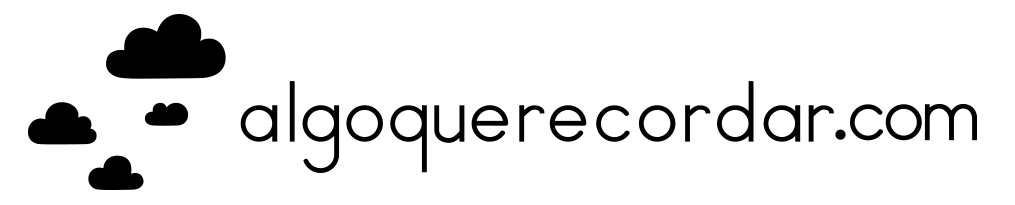Hace dieciséis años vinimos a Marruecos. Lucy por su lado y yo por el mío. Y esta vez, nos estamos encontrando un país muy diferente. ¿Será porque nos fijamos y buscamos otras cosas, por venir en familia o sencillamente por el paso del tiempo?
El bullicio de Marrakech sigue ahí. Con esas calles estrechas llenas de motos que esquivan personas. Con toda esa artesanía viva que tanto nos atrae y nos repele por el regateo. Con todos los impactos visuales que se pasan el testigo de un segundo a otro. Pero según te alejas de la gran ciudad, como pasa siempre, las sensaciones cambian. En las montañas y el desierto, allá donde supuestamente no hay nada, se mantiene todo lo demás. Congelados en el tiempo, van pasando los quehaceres del día a día, la hospitalidad extrema que tanta envidia ajena nos da y el ir y venir de viandantes en medio de la nada. Gentes aparentemente sin destino, que probablemente, tengan muy claro a donde les lleva a vida. Porque no les queda otra. Porque no quieren una diferente. Porque es la que tienen.
Sin esperarlo, Mustafa nos dice: “El ser humano es hijo de la tierra donde nace… quiere estar ahí y siempre querrá volver. Pase lo que pase”.
En un pequeño molino de agua muelen maíz para hacer harina. Al lado ordeñan una vaca, pasa alguien en bici, unas cuantas cabras pasean algo más allá.
De una casa cercana sale humo. Seguramente será algún tajine. El olor a comino, verduras y pollo lo delata.
Suena la llamada al rezo del minarete más cercano. Y del más lejano. Y del de en medio, también.

Mientras los hombres charlan entre sí y dan la cara constantemente, el avistamiento de mujeres es complejo. Ellas, casi siempre en segundo plano, trabajan el campo, lavan la ropa en algún riachuelo próximo (que suele pillar a desmano), cargan lo que haya que cargar… y desaparecen.
Mujeres…. Silenciosas y misteriosas, no saben que llevamos con nosotros sendas armas de socialización masiva. Dos rotos para un descosido. Una niña y un niño de ojos azules que cuando se cruzan en su camino, les harán perder los papeles irremediablemente obligándolas a sacar a pasear la madre y el instinto que llevan dentro. Ellas, no podrán resistirse y les tocarán y querrán besar (de esto, hablaremos en breve).
Alrededor, siempre y en manada, los muchos niños y las muchas niñas que nunca molestan, se saltan el guion constantemente. Símbolo de pureza y buena suerte, parecen sentirse importantes. Como si sintieran que todo lo pueden. Como al margen del qué dirán, que de hecho, nadie dijo nunca. Jugando con lo que sea. Lejos de las pantallas. Con la curiosidad intacta. Libres por unos años. Pero sí, ayudando entre horas. Para, según nos cuenta Mbarek: “Aprender una profesión cuanto antes que les pueda servir para el futuro donde sea que vayan”.
Nota: ojo, la partida se da por hecha. O mejor dicho, por asumida. La responsabilidad va por fuera. El dolor, suponemos que irá por dentro.

Las misteriosas y cambiantes casas de adobe juegan al escondite a lo largo de las rojas montañas. Sus puertas, siempre abiertas, se mantienen a la espera. Con un salón de invitados siempre preparado y un repetitivo té de bienvenida constantemente listo. Hospitalidad en estado puro primigenio. A prueba de miedos y temores sin fundamento.
Después de un par de años viajando por la estirada Europa, Marruecos nos está volviendo a hacer sentir cosas como las vividas años atrás en Indonesia, Colombia, Cuba o Egipto. Por nombrar cuatro que podrían ser diez. Marruecos nos está obligando a pensar. A replantearnos verdades a medias. A preguntar y a hablar sin parar. Y mira tú por dónde… también a escribir.
Marruecos, tan cerca y tan lejos.