… o “buscando en el baúl de los recuerdos” (uh-u-uhhh).
Este es un post prácticamente autobiográfico. Esto quiere decir que, entre el paso de los años y la capacidad selectiva de la memoria, es posible que cualquier parecido con la realidad sea pura coincidencia. Seguramente los hechos que en su momento fueron de una manera, en el recuerdo que queda hoy, hayan pasado a ser de otra pero… ¿qué importa eso ahora? Así es como el verano del año 2000 quedo fijado para siempre en mi cabeza.
Me pregunto por qué fueron esas vacaciones y no otras las responsables de llenarme de ganas de conocer el mundo. No era el primer viaje en familia (ni tampoco fue último) y tampoco la primera vez que salíamos de España. Sin embargo, esas dos semanas marcaron “un antes y un después”. Ese París del año 2.000, fue el detonante de todo lo que vino después. Sin él, los viajes que vinieron después no habrían sucedido, o al menos, no de la misma forma.

Rebobinemos por un momento a ver cómo era la vida cuando se acercaba el cambio de siglo… Hace 17 años, el euro todavía no había entrado en circulación y no se podía viajar por Europa sin pasaporte. Hace 17 años no eran populares las compañías de vuelos low cost, ni se consultaba internet para organizar un viaje. Hace 17 años, el único país extranjero en el que había estado era Portugal. Hace 17 años, yo tenía 15, mi hermano 12 y mi hermana 10 y para nosotros, viajar a París era como si hoy nos fuéramos de vacaciones a Marte.
A la vez que mis padres nos contaban la noticia, fueron dejando caer qué tipo de viaje nos disponíamos a hacer: “No podéis pedir nada porque París es muy caro”, “solo iremos a Eurodisney los últimos días y si os portáis bien”… Seguro que me dejo alguna frasecita de padres más en el tintero pero lo importante es que hubo reunión familiar con leída de cartilla y que quedó muy claro que ni nos íbamos alojar en el hotel de Mickey, ni a cenar en la Casa de la Trufa.

Como todos los viajes, la aventura empezó con los preparativos. La guía de carreteras Repsol, algunos mapas y la enorme bolsa de cintas de casete para amenizar el camino. Lo que por aquel entonces llamábamos “calienta leches” (que venía a ser un kettle) lo transformamos en “la cocina” porque claro, “hay que hacer una comida caliente al día, por lo menos”. Ropa, un libro por cabeza, pasaportes, francos franceses y una guía de la ciudad que regalaban los domingos con El País. Dos contenedores de plástico ubicados en la parte de atrás del maletero se convirtieron en la despensa: latas de atún, albóndigas y sardinas en todas sus variedades, un muestrario completo de sopas de sobre, salchichas en bote… 5 personas comiendo y cenando en París durante 2 semanas se salía de presupuesto. Las latas y los embutidos de Carrefour, no. (Si mal no recuerdo, hasta sobró comida).
Unos 600 km después de dejar Madrid, llegábamos a la frontera. La fila de vehículos era enorme. Los gendarmes revisaban la documentación y abrían algunos maleteros. Mi padre se bajó del coche con nuestros papeles chapurreando algunas palabras en francés y otras pocas en inglés. “¿Cómo le van a entender?” pensé. Pero nos dejaron pasar. Al parecer, y aunque algunos de mis profesores predicaban lo contrario, no hacía falta hablar a la perfección otros idiomas para salir de España.
Los nervios ante la posibilidad de una negativa para acceder a otro país, desaparecieron una vez que salimos de la zona fronteriza. No sé muy bien qué esperábamos encontrar al otro lado, pero hubo euforia colectiva en nuestro coche. ¡Ya estamos en Francia, ya estamos en Francia! Sintonizamos una emisora francesa, nos asomábamos por la ventanilla para ver qué cara tenía la gente y qué ropas llevaban mientras leíamos en alto los carteles de todos los negocios que se cruzaban en nuestro camino: “boulangerie”, “estation”, “poissonarie”…
Un par de vueltas después a la cinta de Celtas Cortos, las pastillas de los frenos dijeron “hasta aquí hemos llegado”. “¿Nos tendremos que volver a casa?” (pensé). “Vamos a buscar un taller y lo arreglamos” Y otra vez con una mezcla entre spanfranconglish, mis padres se hicieron entender y volvimos a la carretera. Después de pasar unos días en Bourdeaux y algunos kilómetros más, llegamos a nuestro nuevo hogar. Un bed and breakfast de las afueras de la ciudad a 1 hora en metro del centro. Era una especie de hotel prefabricado con baños del tamaño de la la cabina de un avión. A nosotros nos parecía lo más.
El plan de cada día era madrugar sin rechistes, desayunar a lo bestia, pillar asiento en el metro para poder leer durante la siguiente hora, ver todo lo que el tiempo daba de sí y localizar una panadería en la que comprar baguettes. Echarse en un parque a hacer bocadillos con las latas de conservas traídas de España para la ocasión, comer, descansar un rato y seguir viendo cosas hasta que mis padres consideraban que por hoy ya habíamos visto bastante. Entonces, volvíamos en metro pegando cabezadas, junto con el resto de los parisinos que vivían en las afueras. Después calentábamos la cena en la kettle, mi madre sacaba su guía e informaba de lo que visitaríamos al día siguiente y caíamos en la cama como benditos. Los días volaron. Fueron solo 2 semanas, pero exprimimos la ciudad como si fuera a desaparecer porque “quien sabe si podríamos volver a París alguna vez”.

17 años después, la ciudad me seguía esperando para volver a visitar todos esos lugares. También en familia. Aunque esta vez, la que Rubén y yo estamos construyendo. París no ha cambiado mucho. Se parece bastante a como yo la recordaba y los crepes de Nutella siguen costando 3 euros (o 500 de las antiguas pesetas). Para nosotros, todo ha sido mucho más fácil de lo que fue entonces. Hemos llegado en avión, no hemos tenido que cambiar moneda y nos hemos alojado en una casa de intercambio a pocas paradas del centro. Ha habido tiempo para conocer otros lugares además de lo que hay que ver, sin miedo a no poder volver y hemos paseado la ciudad a un ritmo diferente al de entonces. Aunque estoy segura que sin aquellas baguettes rellenas de sardinas en el césped de los Inválidos, sin esas pastillas de frenos que decidieron gastarse en medio del camino o sin los largos trayectos en metro diarios, el París del 2017 jamás hubiera existido. Lo que convierte a un viaje en algo inolvidable no tiene que ver con su duración, ni con su dificultad ni con su distancia. Lo que convierte un viaje en un gran viaje es su capacidad para generar un cambio en el viajero, aún cuando a veces, este, ni siquiera es consciente de ello.
Gracias París del 2.000. Entonces no lo sabía, pero ahora me doy cuenta que fue “contigo” donde empezó este sueño de querer tener “algo que recordar”.

NOTA: Por si te lo estás preguntando, sí, los 2 últimos días nos llevaron a Eurodisney, pero créeme que eso fue lo de menos.
NOTA 2: no he vuelto a comerme una lata de albóndigas en mi vida. Dos semanas fueron suficientes para saber que no son lo mío.
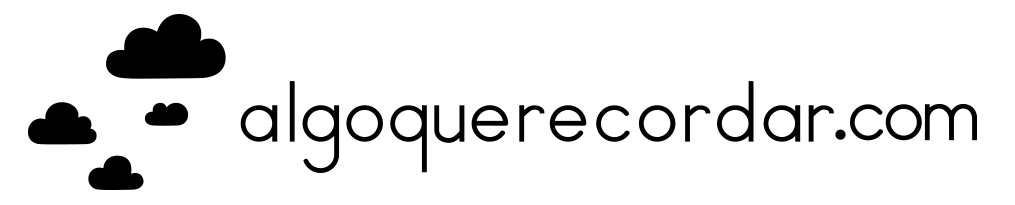







15 Comentarios
Había leído el artículo pero he vuelto para buscar a Paloma, ¿Cómo se me pudo pasar?
¿Puede ser por la alta definición de las fotografías que ilustran el post? 😛
Las anécdotas del viaje que siempre recordamos de Paloma son, que consiguió sacarle a mis padres un crepe en pleno Sacre Coeur, que costó ¡500 pesetas de las de entonces! Siempre fue la mejor de los tres en este tipo de negociaciones. Y que se montó en bucle unas 30 veces seguidas, en una atracción de Eurodisney que hacía un recorrido en barca por unos niños cantores de todos los países del mundo. La musiquita todavía la recordamos.
¡Grandes recuerdos! y lo que inspiraron 😉
Por cierto, Lucy, no has cambiado nada en los 17 años. La misma sonrisa
En aquel momento mis padres ni se imaginaban lo importante que fue para mí ese viaje. Hay que andarse con ojo con lo que uno hace con los hijos que luego crecen y se quieren ir por ahí a recorrer el mundo :P. Gracias por el comentario pero ¡más gracias aún por el piropo!
Jejeje, ¡¡me encanta!! Parece que estás contando mi primer ”viaje importante”, también a París. Los cinco en la caravana, los bocadillos de sardinas, agonía por verlo todo y la comida en lata para cenar calenté. ¡Todo igual! Jajajaja 🙂
Y luego se preguntarán nuestros padres de dónde salen estas ansias que tenemos de recorrer el mundo. Si es que… de casta le viene al galgo 🙂 ¡Abrazos Marta!
Qué bonito!! La emoción con que lo cuentas ha hecho que me emocione imaginando cómo era entonces el cruzar la frontera y lo exótico que era viajar al país de al lado!
Me alegra que te haya gustado. Estaba tratando de transmitir la emoción que sintió una niña de 15 años ante hechos tan insignificantes como escuchar una emisora de radio en otro idioma. Cualquier chorrada era lo más y esto, ahora que somos padres, me hace pensar en qué es lo verdaderamete importante cuando se viaja con niños. ¡Gracias por el comentario!
Imagino tu careto al verte en las fotos cuando las estabas buscando e… Imagino a tus padres en modo “batallitas” contandote las historias (y comentarios perfectamente prescindibles sobre detalles de tu personalidad adolescente XD) que sucedieron al ayudarte a buscarlas.
Los 15 son una edad muy dura… ya sabes. Uno se pregunta como sus padres no terminaron por despellejarlo vivo.
qué bueno! Es bonito tirar de archivo, de esas fotos de carrete que contabas cada disparo por eso de “luego sale caro revelar”
Sobre las albóndigas, cuando caiga la furgo verás que como solución de emergencia “no están tan mal”
El album familiar es la risa. Había exactamente las fotos de un carrete, que entre las borrosas, las quemadas y las que no se sabe ni a quien estábamos disparando se quedaron en menos todavía. Un viaje de dos semanas con menos de 30 fotos. Algo impensable ahora.
Si no queda nada más que comer en todo el planeta volveré a las albóndigas, mientras tanto… Por favor ¡no!
Precioso el relato Lucía. Cada vez me recuerdas más a mi padre, es decir, a tu abuelo materno, en la forma de contar “las cosas”,
Eso me lo tomo a piropo. Por lo que sé de él era un buen contador de historias. Otro que también tenía mucho que recordar 😛